Parece que el enorme éxito de «Bohemian Rhapsody» ha impulsado una nueva generación de biografías filmadas de grupos y solistas, pues tras la de Queen, le tocó el turno a Netflix con su acercamiento a los Motley Crüe con «The dirt» y ahora a Paramount con Elton John y «Rocketman». Cintas que intentan transmitir de una forma, más o menos, veraz las grandezas y miserias de estrellas de la música, tan enormes con sus canciones como decadentes desde el punto de vista moral aunque al estar los propios protagonistas en la producción intentan salir más o menos indemnes. Buenas personas que por abuso de drogas y malas compañías, de las que se fían, acaban por traicionar a las personas que les aprecían y quieren, como en el cuento del «rey desnudo».
 «Rocketman» es, con probabilidad, la mejor de las tres pues supera ese edulcoramiento de «Bohemian Rhapsody» y tiene un presupuesto superior a «The dirt» y, sobre todo, una puesta en escena mucho más arriesgada e imaginativa pues lo que han concebido sus responsables es un drama narrado en clave de musical, es decir el argumento avanza con números cantados y bailados, las canciones son parte de trama y no solo emulan actuaciones. Y algunas secuencias son sensacionales como el paso de la niñez a la juventud a ritmo de «Saturday night». En ello se revela Dexter Fletcher como un director acertado, plasmando en imágenes el buen guion de Lee Hall. Un Fletcher que pasó de la nada a la fama, al convertirse en el encargado de finalizar el accidentado rodaje de «Bohemian Rhapsody», tras el despido de Bryan Singer, aunque el autor de «Sospechosos habituales» fue quien firmaría la dirección. Ahora le han dado la oportunidad de ser quien «lleve la batuta» desde el inicio y no la ha desperdiciado, planteando un ritmo frenético para contarnos el auge, caída y posterior redención de un icono del pop rock de los setenta y ochenta hasta nuestros días. Sólo su inicio es una declaración de intenciones con un Elton John apareciendo tras una puerta exterior, envuelto en un aura de luz y vestido con uno de sus estrambóticos trajes representando un diablo alado llegando a una reunión de alcohólicos anónimos y presentarse como «-alcóholico, adicto a la cocaína, a los medicamentos, a las compras compulsivas y la promiscuidad-«. Ahí pasamos a un «flash back» que nos lleva a su niñez como prodigio con el piano, la relación con unos progenitores que no se quieren y, sobre todo, un padre que no le abraza (se intuye que sus problemas posteriores vienen por esto, lo cual es lo que más «chirría») y como pasa de ser Reginald a Elton John, con la fiel amistad de su letrista Bernie Taupin, un apoyo constante en su carrera.
«Rocketman» es, con probabilidad, la mejor de las tres pues supera ese edulcoramiento de «Bohemian Rhapsody» y tiene un presupuesto superior a «The dirt» y, sobre todo, una puesta en escena mucho más arriesgada e imaginativa pues lo que han concebido sus responsables es un drama narrado en clave de musical, es decir el argumento avanza con números cantados y bailados, las canciones son parte de trama y no solo emulan actuaciones. Y algunas secuencias son sensacionales como el paso de la niñez a la juventud a ritmo de «Saturday night». En ello se revela Dexter Fletcher como un director acertado, plasmando en imágenes el buen guion de Lee Hall. Un Fletcher que pasó de la nada a la fama, al convertirse en el encargado de finalizar el accidentado rodaje de «Bohemian Rhapsody», tras el despido de Bryan Singer, aunque el autor de «Sospechosos habituales» fue quien firmaría la dirección. Ahora le han dado la oportunidad de ser quien «lleve la batuta» desde el inicio y no la ha desperdiciado, planteando un ritmo frenético para contarnos el auge, caída y posterior redención de un icono del pop rock de los setenta y ochenta hasta nuestros días. Sólo su inicio es una declaración de intenciones con un Elton John apareciendo tras una puerta exterior, envuelto en un aura de luz y vestido con uno de sus estrambóticos trajes representando un diablo alado llegando a una reunión de alcohólicos anónimos y presentarse como «-alcóholico, adicto a la cocaína, a los medicamentos, a las compras compulsivas y la promiscuidad-«. Ahí pasamos a un «flash back» que nos lleva a su niñez como prodigio con el piano, la relación con unos progenitores que no se quieren y, sobre todo, un padre que no le abraza (se intuye que sus problemas posteriores vienen por esto, lo cual es lo que más «chirría») y como pasa de ser Reginald a Elton John, con la fiel amistad de su letrista Bernie Taupin, un apoyo constante en su carrera.
Para llevar a «buen puerto» tan arriesgado proyecto se necesita de un actor que pueda ofrecer todos los matices a tan compleja y atormentada personalidad. Y la labor de Taron Egerton es soberbia, pues no solo se limita a copiar los movimientos del cantante (como podía suceder con Rami Malek y su émulo de Freddie Mercury) sino a ofrecer una interpretación sobresaliente en los muchos momentos dramáticos en las dos horas de metraje, bien acompañado por unos secundarios donde destaca la contención de Jamie Bell y una estupenda Bryce Dallas Howard, con una actuación tan buena como la alcanzada en el episodio «Caída en picado» de «Black Mirror». Además todos los aspectos técnicos son dignos de encomio, el montaje es acertado y todos los ejercicios complicados de cámara están bien resueltos por un Fletcher que se muestra como un hábil realizador y al que habrá que seguir la pista en el futuro.
Lo que nos hace pensar películas como «Rocketman» es la delgada línea que separa la genialidad del vacío existencial, y como alguien que puede ser un superdotado o con alguna capacidad excepcional puede ser un absoluto crétino en su vida personal, un ególatra sin medida, como sucedía en el «Amadeus» de Milos Forman donde el cabal y recto Antonio Salieri ambicionaba el talento inacabable del díscolo Mozart. Lo mismo sucede en la vida, donde nadie nos asegura un futuro brillante aunque creamos que lo merezcamos (todos conocemos a tipos encantados de haberse conocido que critican a celebridades a las que, en el fondo, envidian y piensan que el mundo les debe algo) o de ninguna manera un artista excepcional debe ser un modelo o un dechado de virtudes. Por eso, en estos años de redes sociales que actúan como modernos «Savonarolas» y lenguaje políticamente correcto suelen ser laminados buenos actores o cantantes por palabras o decisiones políticas que no gustan a la masa enfervorecida. Debemos separar lo público de lo privado y así evitaremos que gente de la talla de Woody Allen o Kevin Spacey no puedan ofrecer más muestras de su talento. Es sorprendente como, algunos de estos censores luego critican la censura o el «Código Hays». Si alguien es culpable de graves delitos que lo pague con condenas penales o civiles, no de unos aspirantes a Torquemada escondidos delante de un teclado o arropados por la multitud. Valoremos lo artístico solo con condicionantes estéticos






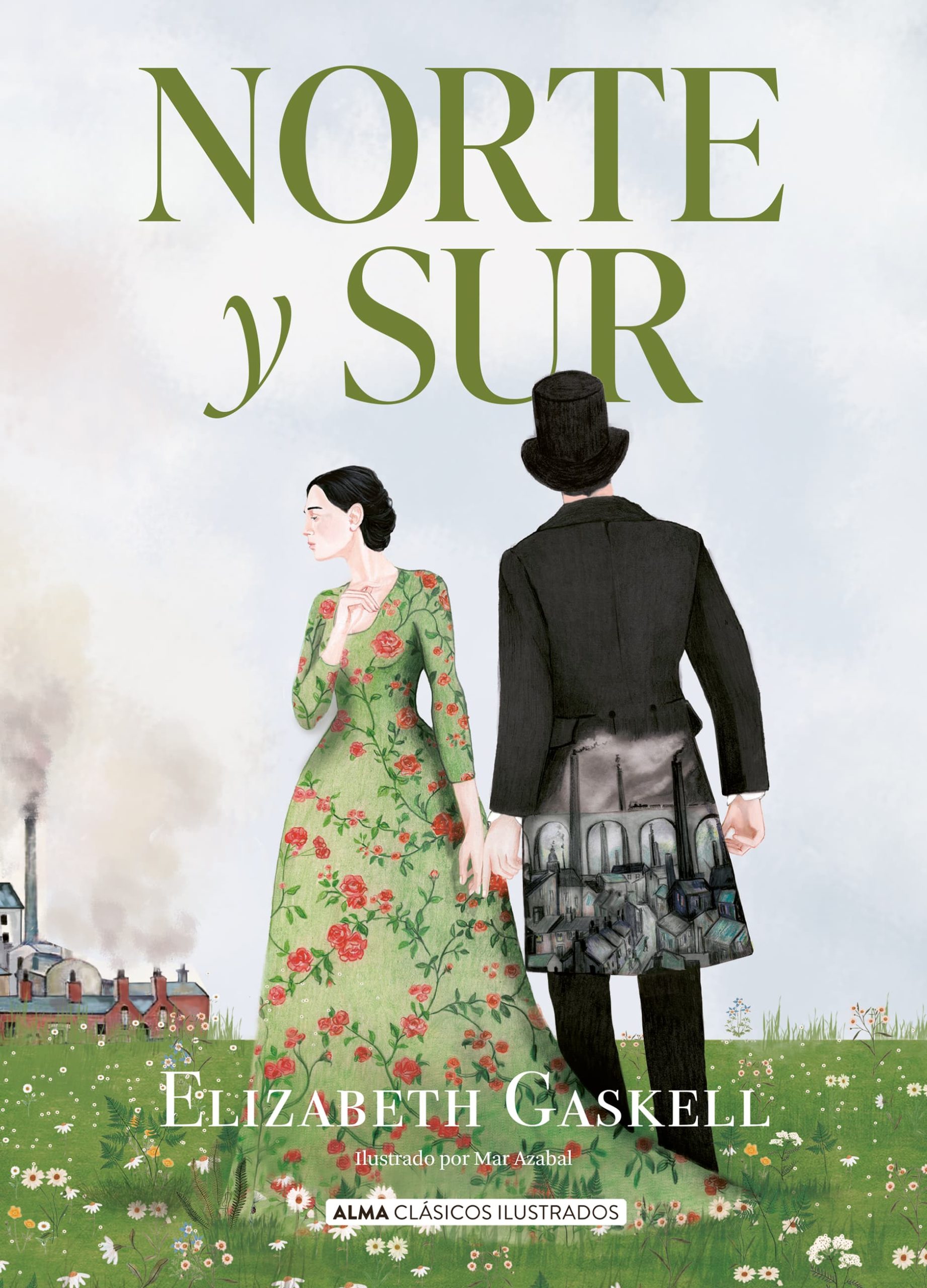






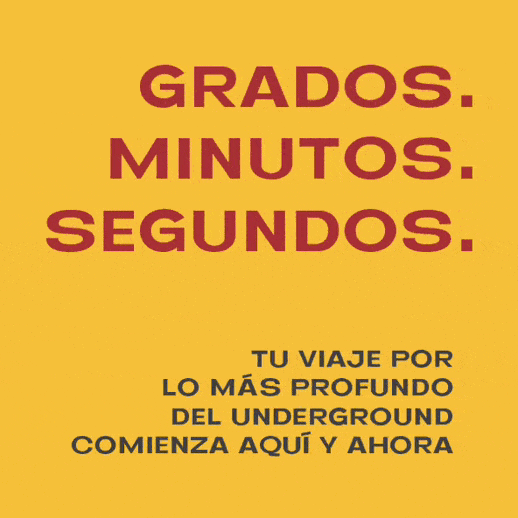

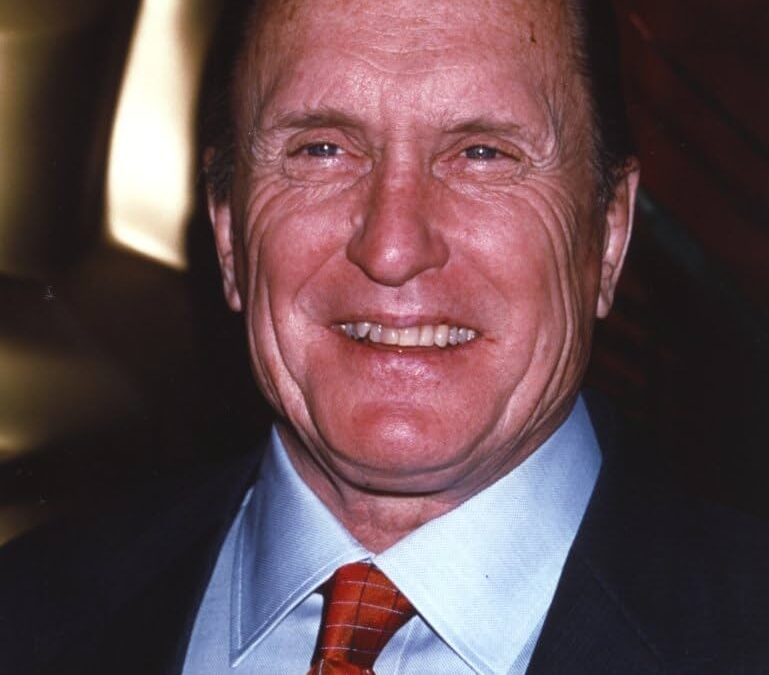

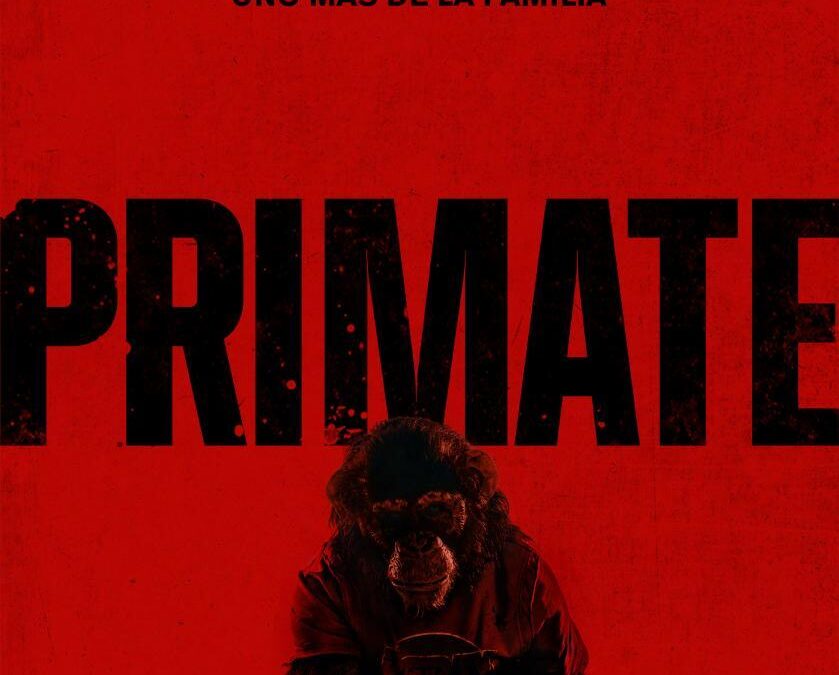


0 comentarios