Todos nacemos en una cárcel indecible. La presión va aumentando agrandando el bulto de la desesperación sin que podamos decir lo que nos sucede. Así, arrastrados por nuestro hércules autónomo vamos sobrellevando la vida antes de la campana de la división.
Otros que son uno continúan con el bulto sin saber muy bien qué hacer. Como burros amarrados a la puerta del baile. De alguna manera, su voz, por causas azarosas, se abre paso como una idea dentro del pensamiento y ese bulto se desinfla lentamente, como un tumor que va cediendo al tratamiento para cerrar esa herida que inventa la nada. Para poder decir algo como si un aroma se mezclase con el mundo del no decir necesario.
Hasta entonces la rebeldía era seguir callado y vivo. El verdadero terror es ese. El silencio de los corderos. Un silencio innecesario que es preciso acallar en el momento preciso para evitar que crezca sin control hacia la muerte o hacia la vida, hacia la interminable y absoluta filosofía. Ese néctar azul, esa especia que es recolectada desechando lo distinto en nosotros; lo que realmente nos interesa.
Nuestras estrellas son culpables de una negligencia benigna. No nos procuran riquezas, a algunos nos incendian la casa dejándonos a medio camino entre la buena y la mala suerte. Esto no lo puedo tratar con ligereza. Me pongo nervioso, miro sobre mi hombro para ver si la copia de Dios se ha retirado con sus heridas a su rincón. Ahí fuera el mundo es un enigma que unos pocos conocen.
Y vamos muriendo para nacer iguales. Pero algunos, los menos, nos preguntamos, ¿Es esta la taberna sin un vaso, ni vino o camarero en la que soy el borracho largamente esperado?
El color de la nada es azul, la hemos golpeado con nuestra mano durante siglos en pocos años, y esa mano desaparece. ¿Por qué entonces nos quedamos tan callados y tan felices? Cantemos, pues, azules como nunca antes, subidos a la mesa —la silla ya en el suelo— a través del cuello de una botella de cerveza vacía.







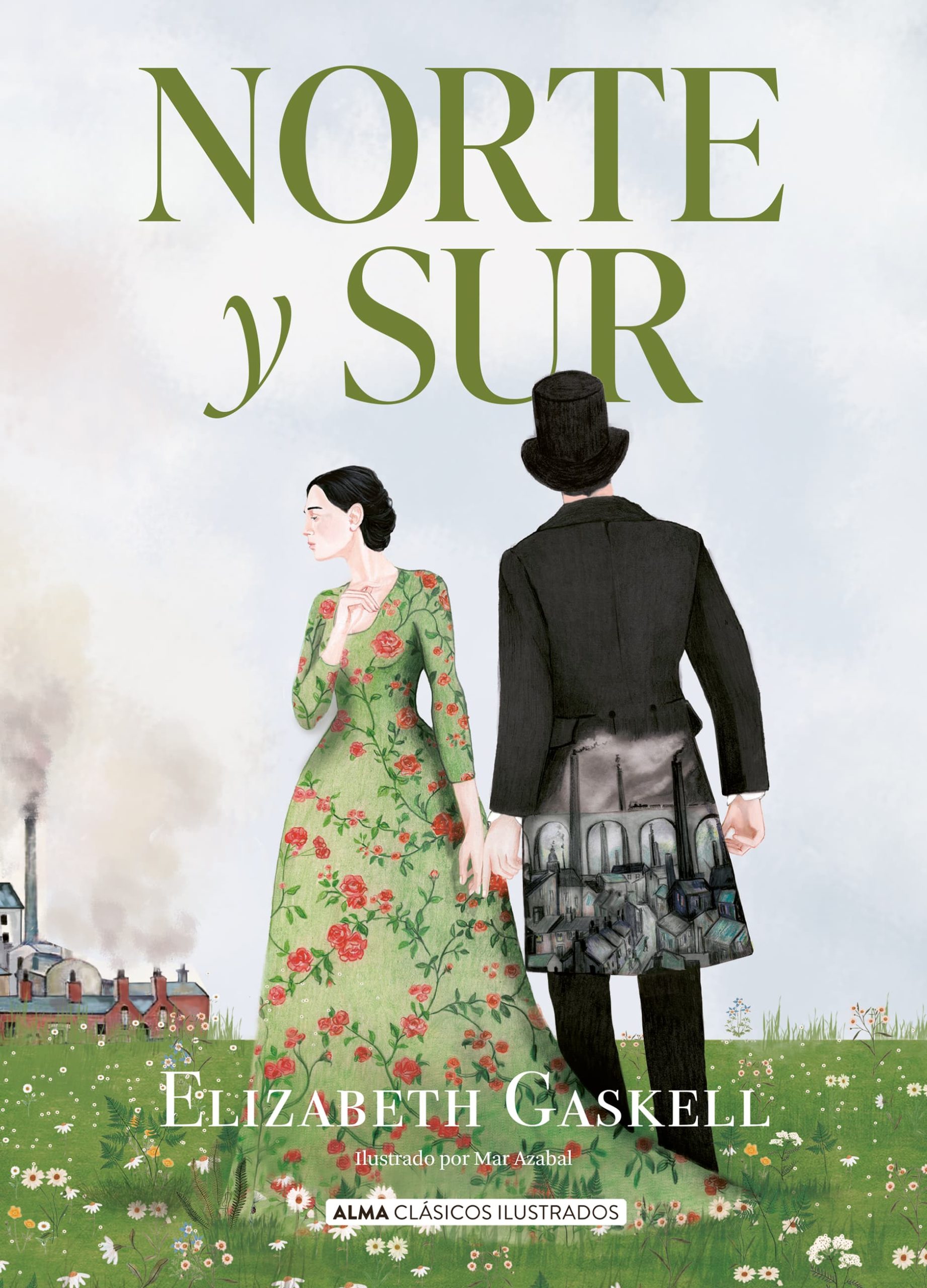






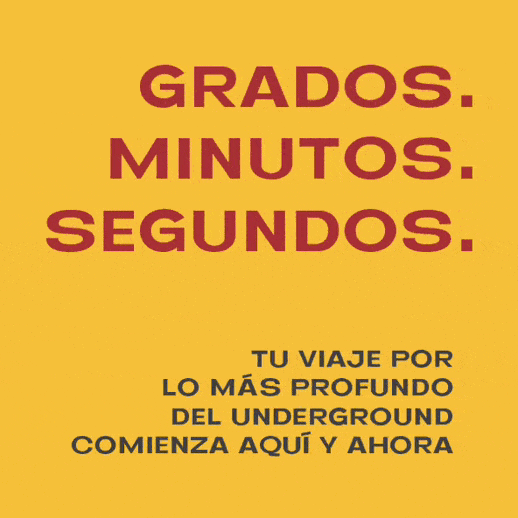
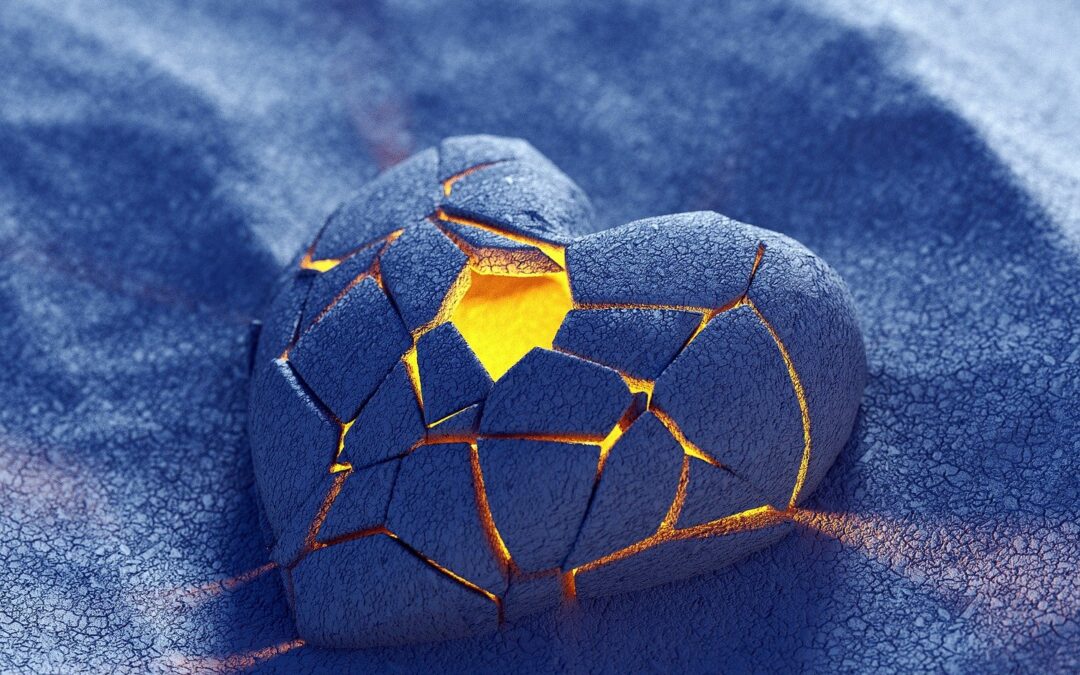



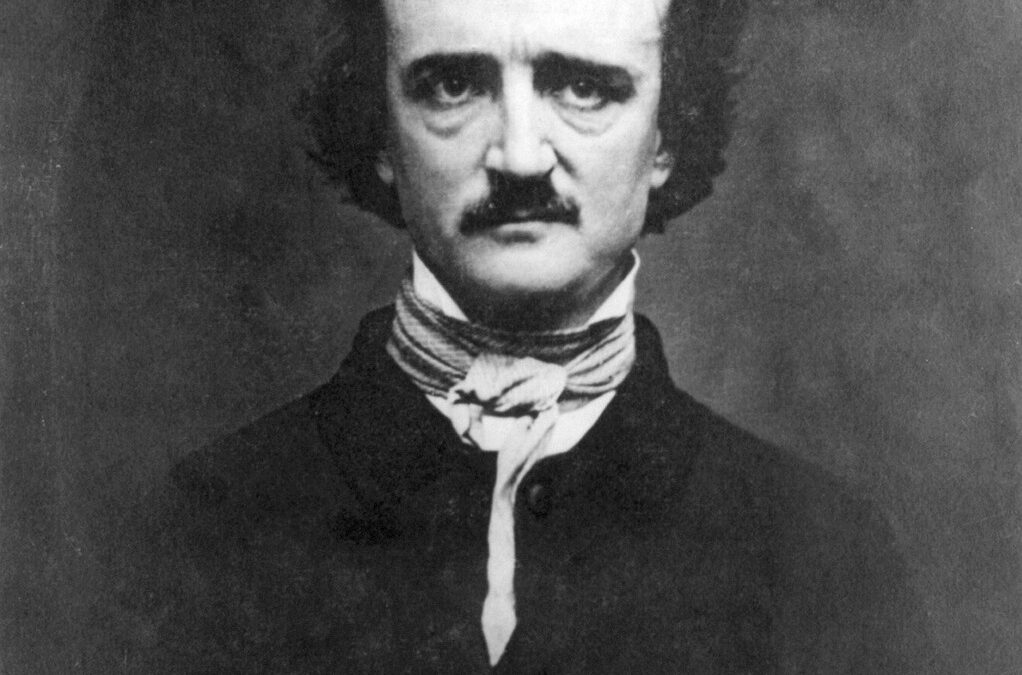

0 comentarios