Hoy estoy con nostalgia. Mi infancia tiene un poso de amargura por los resultados escolares y mi estatus en la clase. No recuerdo haber sacado un sobresaliente antes de los dieciséis, y era de los que tenía que esprintar el último trimestre para no llevarme algún paquete al verano. Nunca gané un trofeo, ni un concurso, ni destaqué en absolutamente nada, ni tampoco era el más aceptado socialmente. Por eso me identifiqué tan profundamente con el Logroñés. Humildes, desahuciados desde la pretemporada, criticados y en muchas ocasiones ridiculizados subrepticiamente, pero que cuando llegaba la hora de la verdad, rendían.
Como todos los equipos pequeños del mundo y a lo largo de la historia, partíamos de una desventaja. Qué fácil era sisar a esos once tipos que no parecían profesionales, encabezados por Abadía, con su camiseta por fuera, la calva y el bigote.
Sánchez-Pizjuán de Sevilla, con un tal Súker que apuntaba a fuera de serie. La primera vez en la historia del futbol profesional que, en un córner a favor, un equipo se quedaba con nueve. La primera vez en su carrera, y que yo sepa la única, que expulsaban a Iturrino. Ni en juveniles había visto una roja. ¿El autor de esta joya? Esquinas Torres, y un línea capaz de expulsar a un jugador porque no le gusta dónde ponía el balón en el córner. Seguro que compartirán su saber hacer con las nuevas generaciones de colegiados.
Camp Nou, Barcelona-Logroñés. Era un sábado, y estaba oyéndolo por la radio, con la vista perdida en el techo. Casi me muero cuando oí el primer gol. 0-1 en Barcelona. Nos empataron (digo “nos” porque yo estaba defendiendo mentalmente), y Eraña hizo algo que me hizo pensar en el fin del mundo. ¡El Logroñés ganando en el Camp Nou! Era una gesta tan grande que por un momento me imaginé la liga suspendida. Pero cuando vistes de blanquirrojo contra un grande, ya sabes lo que hay. Penalti que no vio más que Fernández Marín para que Koeman se luciera y la mayoría se fueran contentos a casa… aunque yo me fuera rabioso a la cama, pensando en encadenarme en la sede de la federación hasta que nos devolvieran lo que es nuestro.
De la poca originalidad que puedo hacer gala es que mi héroe no era Salenko o Markovic, o Polster en su momento. El tipo con el que me identificaba era Juan Carlos Herrero, un jugador grande, potente, pero sobre todo ningún virtuoso, un central de los de antes, correoso, potente, contundente sin ser leñero, y sobre todo humilde.
Las Gaunas, últimos compases de la temporada. Venía un Osasuna tan acuciado nosotros de puntos. Se puede afirmar que un empate no vale a nadie, y que el que pierda tiene pie y tres cuartos en Segunda. Arozarena marca en un obús que casi parte el larguero. Empata un tal Markovic. Ziober, delantero polaco, se aprovecha de un resbalón de Herrero y marca el 1-2. Y el partido que agoniza. Tenía que ser Herrero, tenía que ser el Osasuna. Teníamos que descender. Pues en el 80 empata Iturrino. Tengo grabado a fuego a Matute corriendo por el balón con esas carreras corajudas con las que nos obsequiaba. Y en el último suspiro Markovic metió el gol más importante que he presenciado. Lo que en su momento era júbilo ahora es un nudo en la garganta. Si pudiera elegir el momento de mi muerte, sería tres minutos después de algo así. Aún me acuerdo de volver a casa completamente afónico y fundido, tumbarme en la cama y sentir cómo el corazón me latía tan fuerte que notaba mi cuerpo vibrar sobre el colchón.
Luego vendría el descenso, el ascenso, otro descenso, los encierros, los impagos, los aspirantes a patrocinadores de web X… y un carrusel de inmundicias que nos arrebató hasta la cantera de jugadores, pero que nunca nos quitará los recuerdos.
El fútbol no se explica, se siente o no se siente. ¿Por qué tanta felicidad si son veintidós tíos en calzones corriendo detrás de un balón? Pues… porque sí, porque son mis tíos en calzones.







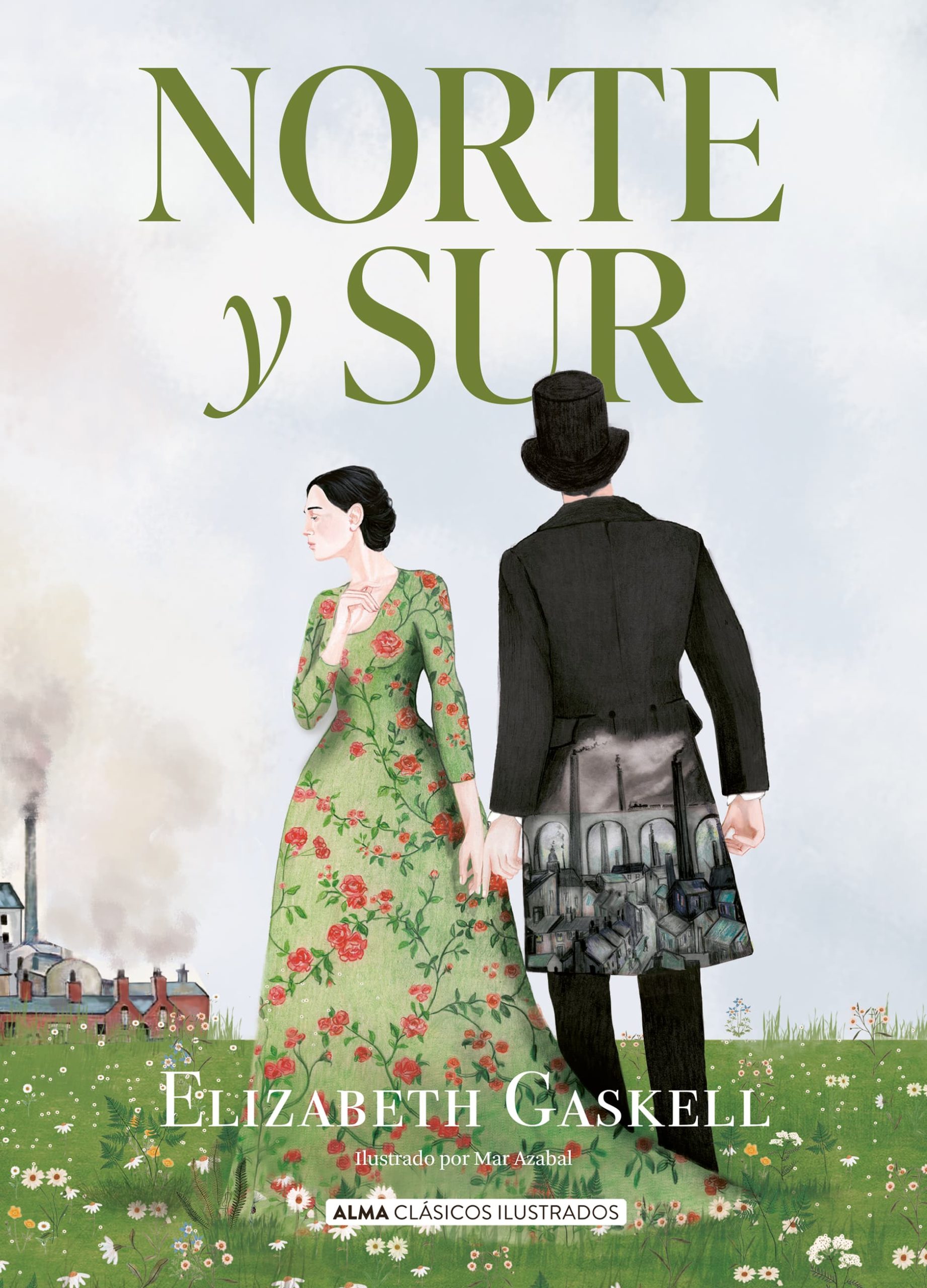






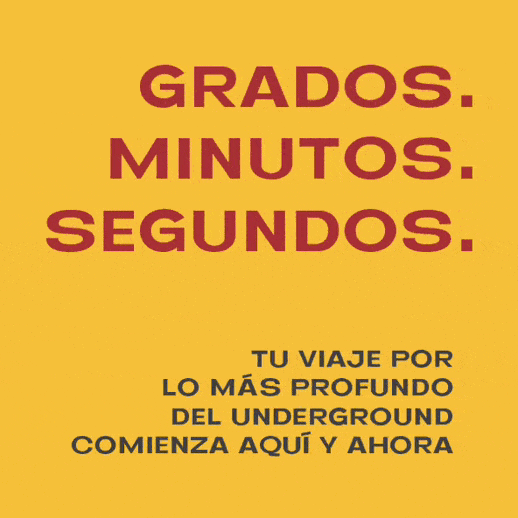




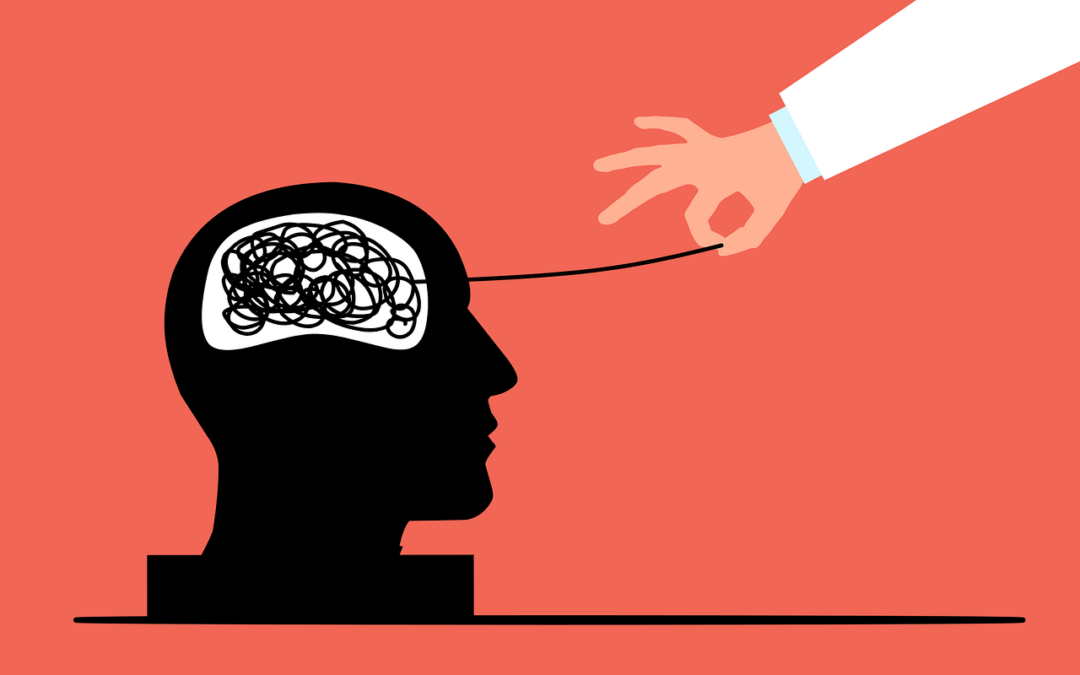

0 comentarios