Los alguaciles funcionan principalmente de oído, eso se siente, y no han vivido casi nada. Esto puede parecer una excusa, pero en realidad es una ventaja, porque así, pase lo que pase, no tienen culpa nunca de nada.
Esos atrocísimos microbios están siempre atentos a la segunda película de la vida. Se lo pasan bien en el cine de las circunstancias de otro. Aplauden y recriminan según les conviene, y no admiten ninguna queja al respecto.
Normalmente esa película es la mejor distracción para no estar atentos a lo que en realidad deberían. A lo social, a ellos mismos, (porque todavía hay más, —que decía super ratón) o a nuestros políticos, los que proyectan esas sombras tras la pantalla, digitalmente. Pero con una bolsa de palomitas y el perfume de su memoria disfrutan de la función, de nuestras piruetas y malabarismos, del espectáculo del circo debajo de la carpa. No desde fuera, no desde fuera.
En súmula, por ellos sufrimos de nuestra glándula endocrínica. Porque a su vez sufren de nosotros, de la sagacidad escueta de nuestro silencio. Quieren su néctar, pero les molesta la ceniza, ese silencio de lo no dicho que debería caer al olvido como gotas que caen sin sonido en la soledad.
Pero ellos saben lo que les duele, lo que baja por su cuerpo con soga al suelo. Y aunque sangren, alimentan a su híbrido colmillo, a su vela tristona y a sus partes cautivos en su enorme libertad.
Los alguaciles son el comienzo de ese invierno invisible que se hace evidente cuando la nieve llega del hueso al sentimiento. Un invierno que en algunos casos ha llegado a durar toda una vida.
¿Que no? ¿Que sí pero que no?







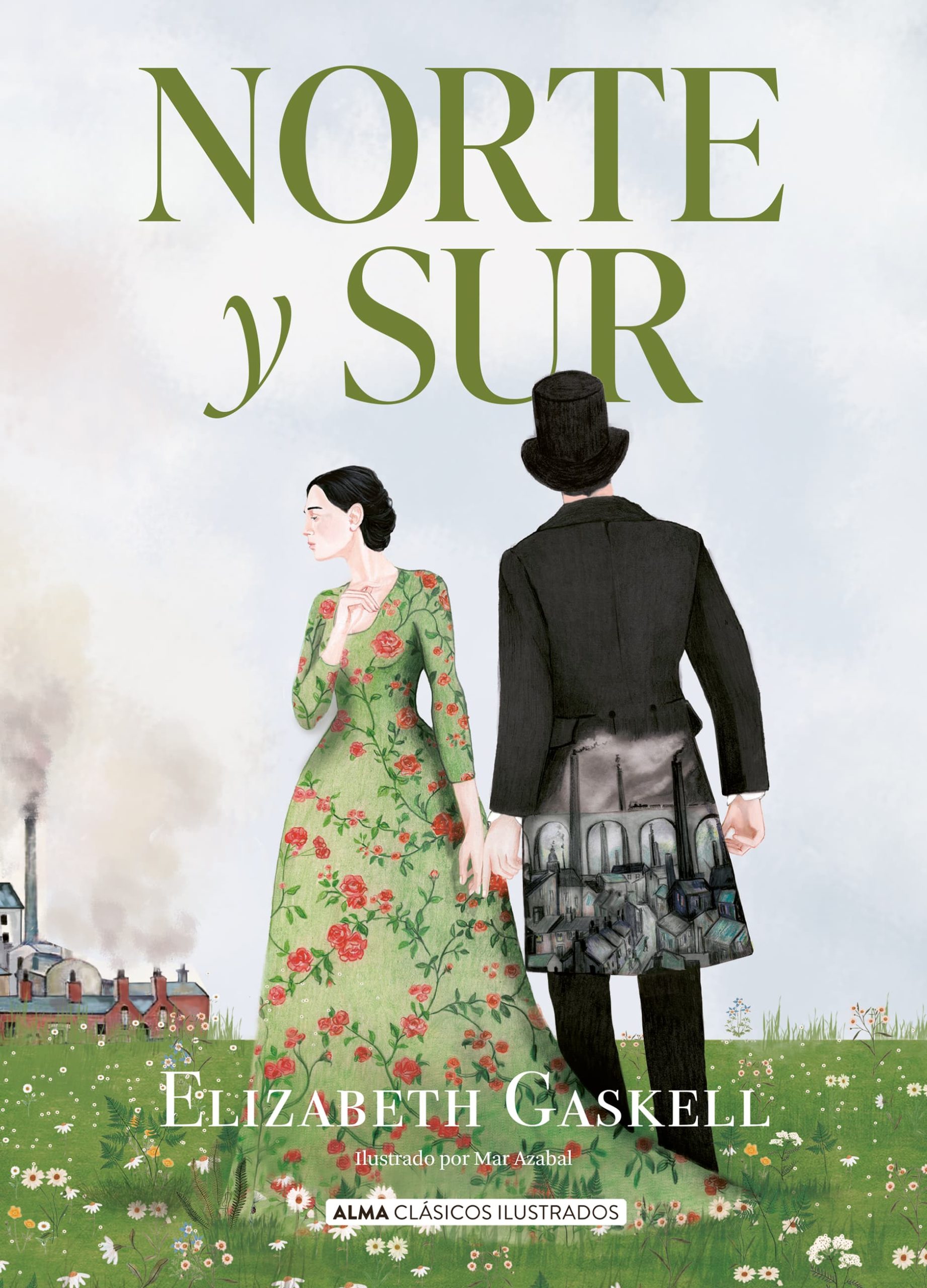






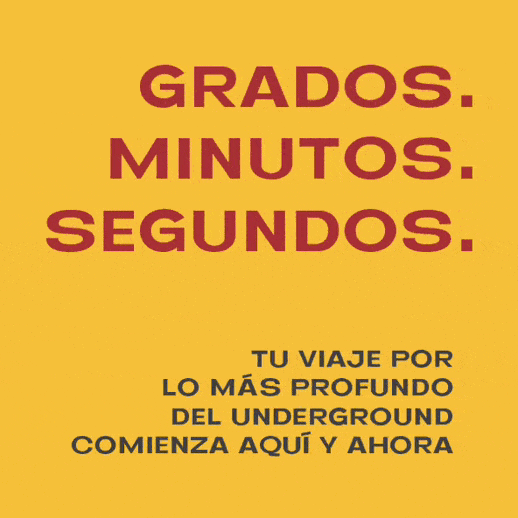



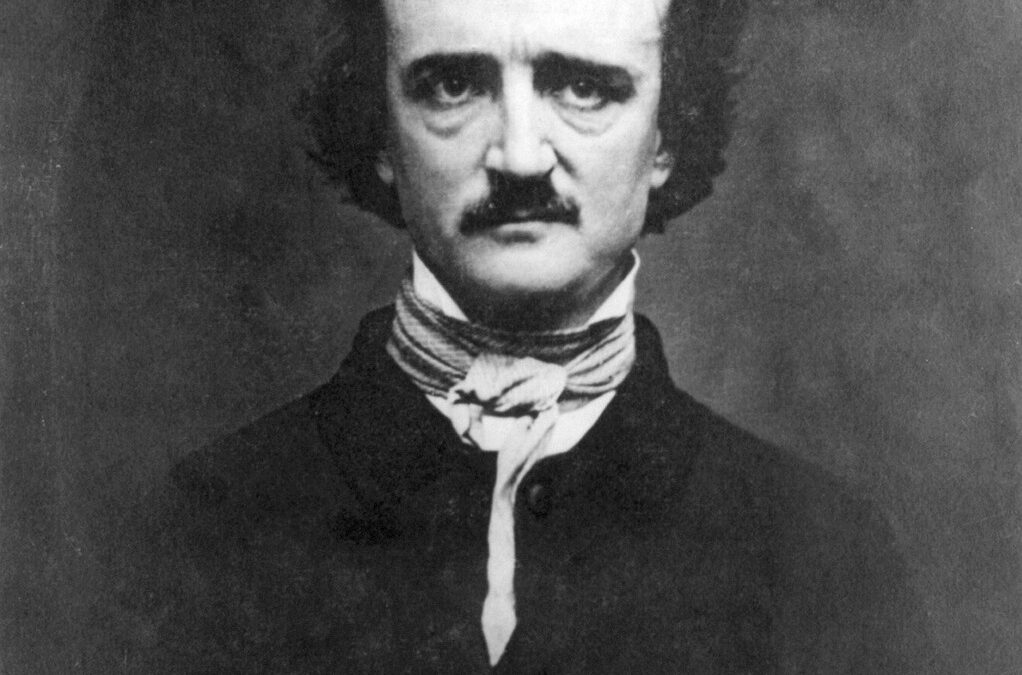


0 comentarios