Me resultan muy curiosos los tarotistas, con su entrañable obediencia ciega, allá, apoyados en la valla justo antes de que alguien se meta, esa valla sin puertas de salida.
Un tarotista siempre sabe lo que tienes que pensar por ti mismo. Te mantiene flotando con su intención. Una intención individual que no es aleatoria pero que es aleatoria, y contribuye al asunto para que nadie se dé cuen. Para que todos no nos demos cuen a la vez.
Contribuyen a lo distinto pero anulando lo extravagante, nos dicen lo que somos, lo que son otros, lo que pensamos y lo que piensan los demás, con esa dulzura trágica de quien cree que colabora en la preservación del Samsara vestido de Dios.
Están acostumbrados a leer las estrellas, todas, pero hace mucho que dejaron de observar la suya, que se ha quedado triste, sola, apartada en un mundo desconocido y cruel porque prefirieron antes sacarse los garbanzos, que la cosa está muy chunga. Lo siento, tengo que tranquilizarme.
Con los tarotistas ya no seremos, ya no, nunca más. El zapato negro en el que vivíamos como un pie durante 30 años, tontos y crédulos, osando apenas respirar o hacer atchís. En fin. Nuestra cabeza en ese Atlántico extravagante, donde el verde se vierte sobre el azul en las aguas del hermoso Nauset, nos hacía rezar para recuperarnos. Atchís…
Pero ellos nos vuelven a pegar con cola, nos ponen purpurina en nuestro pijama, y nos dejan durmiendo, soñando sueños que supuran un delicioso olor a nada, dentro de nuestra nada, en medio de la nada.
Y nosotros no queríamos ganar, solo conquistarnos.








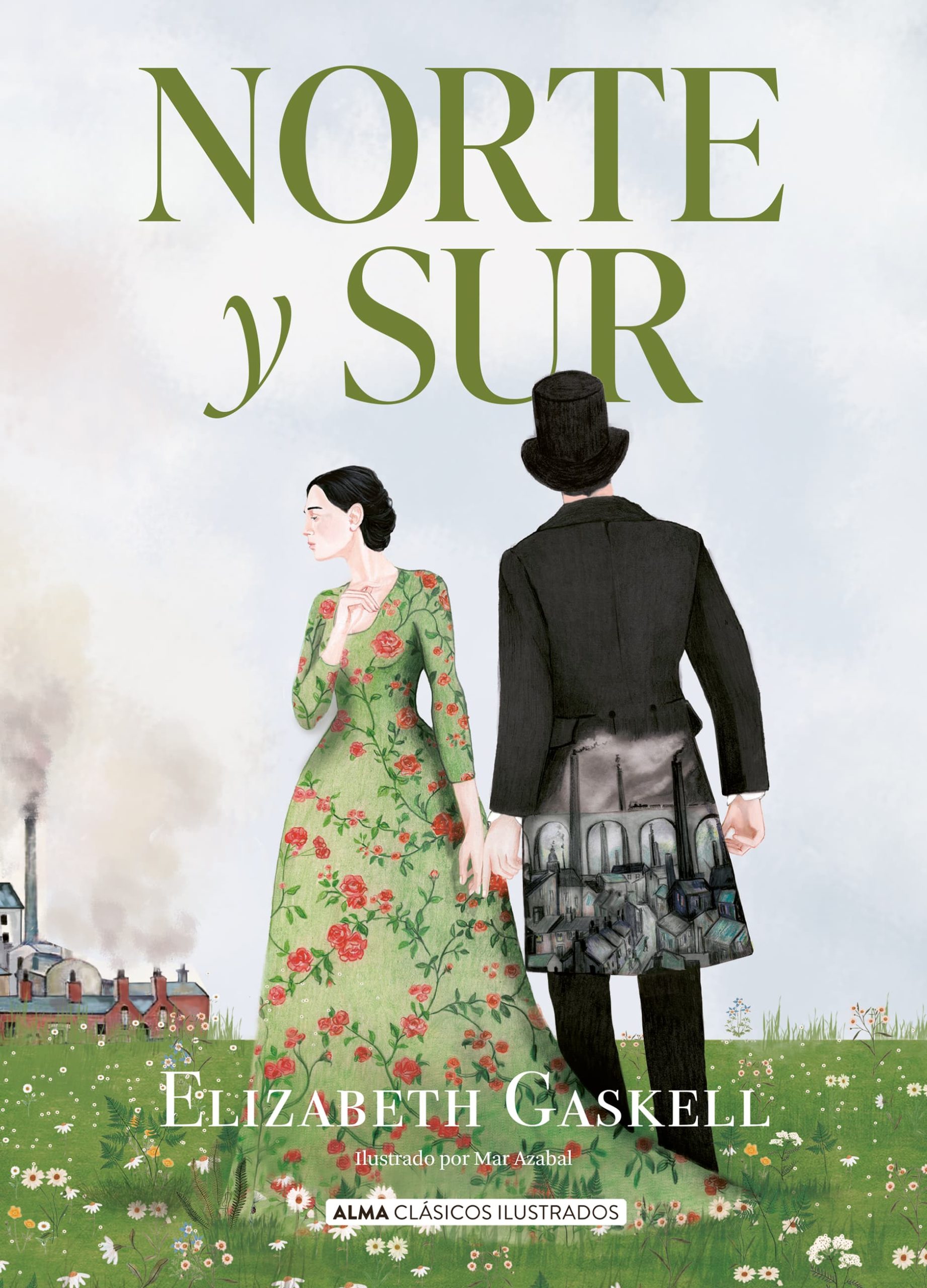






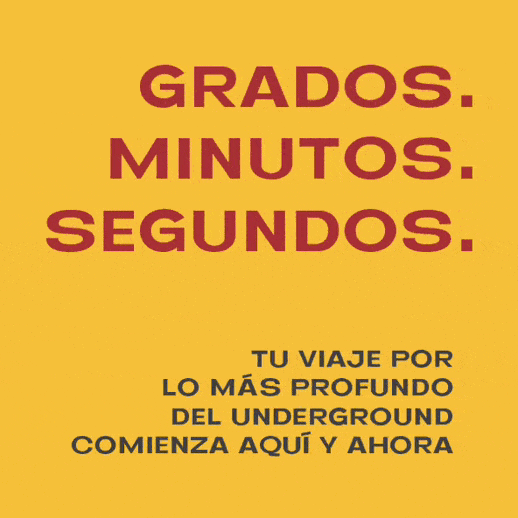






0 comentarios